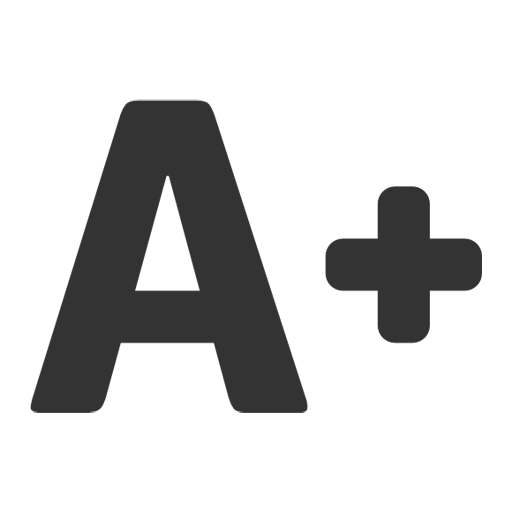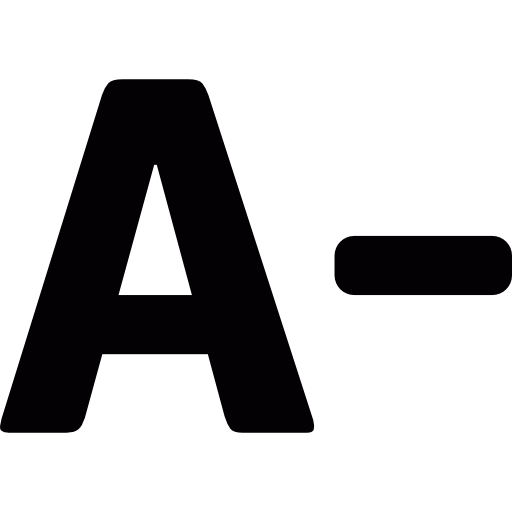Presentación
Jonatan Moncayo Ramírez1
El proceso de escritura y reflexión de la larga, compleja y fascinante historia de la primera línea férrea que conectó a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, estrechamente vinculada a la conformación del Estado nacional mexicano, tiene como uno de sus referentes primordiales la monumental obra editada por Fernando Baz y Eduardo L. Gallo, titulada Historia del Ferrocarril Mexicano. Además de ofrecer estupendas descripciones, ilustraciones e historias de los lugares que se eligieron para el tendido de las vías de dicho ferrocarril, esta obra, publicada en 1874, tuvo como finalidad enfatizar que la ciencia ferrocarrilera estaba destinada a regenerar a la República. Sobre todo, a partir del ímpetu por aprehender la modernidad y el progreso, la obra de Baz y Gallo pretendió hacer visibles los recursos, productos y riqueza de la zona del Golfo y la Mesa Central de México.
Desde aquella publicación, tomando en consideración que la trascendencia del Ferrocarril Mexicano es incuestionable, es importante enfatizar que la producción historiográfica relacionada con la línea pionera del patrimonio ferricarrillero en México dista mucho de ser abundante. En las décadas de los setenta y ochenta del siglo xx, John Gresham Chapman y Francisco Garma Franco hicieron dos de las contribuciones más sobresalientes al respecto. El primero con el libro titulado La construcción del Ferrocarril Mexicano (1837-1880), publicado en la célebre colección SepSetentas en 1975. El segundo, con su ya clásica obra Railroads in Mexico, an Illustrated History, cuyos dos volúmenes fueron publicados entre 1985 y 1988.
En lugar de realizar una revisión exhaustiva en relación con las historiadoras e historiadores que han investigado directa o indirectamente el Ferrocarril Mexicano, considero que lo relevante es que aún existen múltiples temáticas por abordar. Dicho de otro modo, el Ferrocarril Mexicano, lejos de lo que podríamos imaginar, es un campo de investigación que aún está por explorarse. En este sentido, y en un afán por ir más allá de los lugares comunes, el número 47 de la revista Mirada Ferroviaria reúne una serie de ensayos (con diversas escalas de análisis, metodologías y marcos temporales) que incentivan a formularnos renovadas interrogantes para el estudio y divulgación de la primera línea férrea de México.
En la sección Estaciones, Paris Padilla nos recuerda que, para comprender el proceso constructivo del Ferrocarril Mexicano, a partir de su relevancia en los ámbitos de la infraestructura, la tecnología y la economía, es necesario salir de los límites del Estado nación. En su artículo titulado “La mano de Bishopsgate. La Casa Antony Gibbs & Sons y el Ferrocarril Mexicano”, nos presenta a una de las más prestigiosas casas comerciales bancarias inglesas y su influjo en el comercio internacional. El autor nos indica que desde 1861 se tienen noticias del involucramiento de la Casa Gibbs en el proyecto del ferrocarril que uniría a México con Veracruz; un vínculo que se mantuvo sólido y que se fue adecuando acorde a las transformaciones políticas que se gestaron en el tránsito del Segundo Imperio mexicano a la restauración de la República. Es más, dicha casa comercial mantuvo un número considerable de acciones en plena época de la Revolución mexicana y fue la que, en 1946, inició el proceso de venta de la empresa al gobierno mexicano.
En otro tipo de escala, específicamente a partir de la demarcación propia de la ciudad de Veracruz, Arturo E. García Niño nos muestra el ritmo de vida de una sociedad porteña que, en los años veinte del siglo xx, había modificado profundamente sus dinámicas culturales, políticas y económicas. El ferrocarril, sin lugar a dudas, transformó a Veracruz. García Niño, en su trabajo titulado “!N’ombre!, la ciudad era chiquita y llena de vías por los trenes y tranvías…”, recupera las noticias, novedades, rumores y memorias de una sociedad que se movía al ritmo del ferrocarril, el cual permitía la llegada de expresiones culturales o artísticas, o bien marcaba las pautas de huelgas, movimientos sociales o luchas gremiales.
Maricela Dorantes Soria, en su artículo “El ferrocarril y la modernidad en el México decimonónico: écfrasis e imágenes”, destaca el ejercicio mediático que se desarrolló en torno al Ferrocarril Mexicano. La autora consultó diversas fuentes relacionadas con el recorrido inaugural de dicho ferrocarril; a saber, descripciones literarias, fotografías, litografías y cromolitografías. Centró su atención, de manera específica, en el trabajo fotográfico de Abel Briquet, las litografías contenidas en el libro Historia del Ferrocarril Mexicano de Baz y Gallo, así como en las crónicas y narrativas de Juvenal, Alfredo Bablot, Javier Santa María y Eduardo L. Gallo. Tras la lectura de este trabajo queda claro que la inauguración del Ferrocarril Mexicano se convirtió, en palabras de la autora, en un prominente “acontecimiento visualizado desde distintas perspectivas disciplinarias”.
En la sección Tierra Ferroviaria, Covadonga Vélez Rocha nos invita, a partir de una escala regional, a estar atentos a una serie de sujetos históricos que durante mucho tiempo permanecieron desapercibidos por la historiografía: los tlacualeros. En un recorrido a lo largo de la primera mitad del siglo xx, la autora, en su artículo titulado “La comida debe llegar al lugar de trabajo…”, visibiliza una práctica que si bien hunde sus raíces en las tradiciones de las comunidades indígenas, fue adquiriendo un sentido diferente a partir de su incorporación al ámbito industrial y al trabajo remunerado. Tras recuperar información puntual de 59 tlacualeros que desempeñaron su labor en el Ferrocarril Mexicano, la autora, además de exponer la logística del traslado de alimentos dentro del sistema ferroviario, también hace visible la creación de una nueva categoría en la nómina de las empresas ferroviarias en México.
Por su parte, Isabel Bonilla, en su artículo titulado “Y entonces creímos que el águila azteca había desplazado al león dorado…”, nos remonta al proceso a partir del cual el gobierno de México llevó a cabo la compra y absorción de los activos de la Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano. Para diseñar un programa de rehabilitación de un sistema arruinado, el Estado mexicano, con la determinación de diagnosticar el estado de vías, estaciones, equipo rodante, tarifas, ramales, etc., creó la empresa pública descentralizada del Ferrocarril Mexicano, la funcionó en los años que van de 1946 a 1960.
En la sección Cruce de Caminos, Jorge Castillo Rodríguez nos presenta un estupendo ensayo titulado “Isidro Allen Nava, historia de vida de un maquinista afroamericano y masón”. En relación a México y su “tercera raíz”, como bien lo apunta Castillo Rodríguez, no es suficiente realizar estudios que centren su atención en la época novohispana. El siglo XIX y la migración de trabajadores negros es un tema que aún está por estudiarse, específicamente aquellos que se incorporaron a la construcción de ferrocarriles en México. El autor nos revela un caso excepcional, la vida de Isidro Allen Nava, su movilidad, su contexto laboral y familiar, así como los escollos que tuvo que sortear en un tiempo donde los afrodescendientes tenían un limitado reconocimiento social.
En la sección Vida Ferrocarrilera, las y los lectores podrán disfrutar de la entrevista que Román Moreno hizo al conductor de trenes, de setenta años, Miguel González Báez, cuya vida y vínculos con el ferrocarril se remontan a tres generaciones.
A su vez, en la sección Silbatos y Palabras, Jonatan Moncayo expone las particularidades del blog “Más allá del tren”, proyecto destinado a divulgar la historia cultural de los ferrocarriles en México.
Por último, pero no por ello menos importante, en la sección Archivos Documentales y Bienes, como es costumbre, las y los integrantes del Centro de Documentación e Investigaciones Ferroviarias (CEDIF) y el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM), exponen una cuidadosa selección de impresos, documentos, fotografías, planos y bienes muebles históricos del vasto patrimonio cultural ferrocarrilero.
Esperamos que los artículos que conforman este número sean del agrado de todas y todos aquellos que de manera habitual (o por vez primera) recorren las páginas de Mirada Ferroviaria; sobre todo, deseamos que los ensayos que conforman este número motiven nuevas preguntas y propicien el desarrollo de futuras investigaciones.