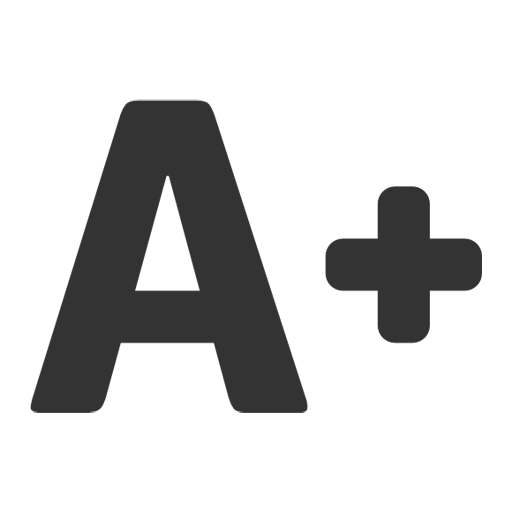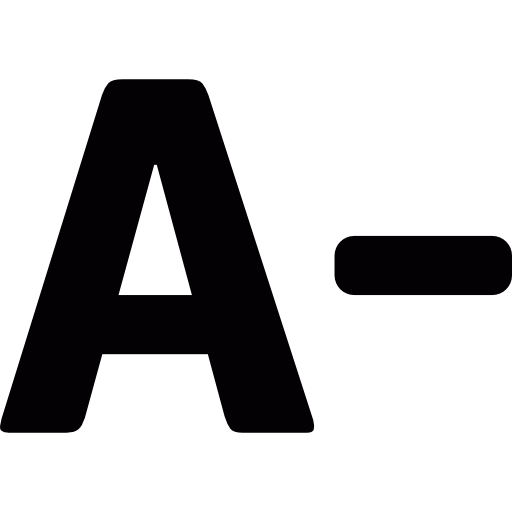“¡N’ombre!, la ciudad era chiquita y llena de vías por los trenes y tranvías” (Veracruz en los années folles: una agitada vida social)
"N'ombre!, the city was small and full of tracks for trains and trams" (Veracruz in the années folles: a hectic social life)
Arturo E. García Niño*
Con aprecio para las compañeras y compañeros
del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.
Resumen
La llegada del Ferrocarril Mexicano a Veracruz a fines del siglo XIX fue parte de la modernidad impulsada por el liberalismo decimonónico y trajo cambios en esa ciudad moderna de suyo. Cimentó el comercio al acelerar el proceso de producción/reproducción del capital y transformó la concepción y uso del espacio urbano. Al impulsar las obras del puerto alboreando el siglo XX, privilegió a las actividades ferroviaria y portuaria como los ejes económicos locales y regionales. Esas actividades requirieron, en la década de los años veinte, de otras subsidiarias para apoyarlas; fueron surgiendo entonces más gremios que, bajo la impronta del anarcosindicalismo y el liberalismo, signaron la ciudad con sus huelgas y sus negociaciones. Ese decorado de banderas rojinegras se integró a la vida social de una década convulsa, donde lo viejo no terminaba de morir, pero lo nuevo ya daba sus primeros pasos. En las líneas venideras se da cuenta de ello y entretejidas en la narración se aventuran algunas interpretaciones.
Palabras clave: Veracruz, años veinte, ferrocarriles, vida social, conflictos obrero-patronales.
Abstract
The arrival of the Mexican Railroad to Veracruz in the late nineteenth century was part of them modernity driven by nineteenth-century liberalism and brought changes in that modern city of its own. It cemented trade by accelerating the process of production/reproduction of capital and transformed the conception and use of urban space. By promoting the works of the port at the dawn of the twentieth century, he privileged railway and port activities as the local and regional economic axis. These activities required, in the twenties, other subsidiaries to support them; More guilds were then emerging that, under the imprint of anarcho-syndicalism and liberalism, marked the city with their strikes and their negotiations. That decoration of red-and-black flags was integrated into the social life of a convulsive decade, where the old did not finish dying, but the new was already taking its first steps. In the coming lines he realizes this and interwoven in the narrative venture some interpretations.
Keywords: Veracruz, twenties, railroads, social life, labor-management conflicts.
El tren llegando y el puerto creciendo
La historia de los ferrocarriles nacionales, en general, y de “El Mexicano”, en particular, inició en 1837, al obtener Francisco Arrillaga la concesión para construir la ruta México-Veracruz. La cual avanzó entre arreglos, favores y vicisitudes económicas, políticas y técnicas, cuyos hechos y momentos más importantes fueron los siguientes:
-en 1849 se inauguró el tren de mulas Veracruz-El Molino, sobre el río San Juan, en Tejería, Ver.;
-en 1853, Juan Richards obtuvo concesión para construir una línea entre México y Veracruz, pasando por Puebla y Apan, Hgo.;
-en 1855 se otorgó concesión a los hermanos Mosso para construir una línea del Río San Juan a México;
-dos años después, le concesionaron a Escandón la ruta entre México y Acapulco al través de la ciudad de México, adquirió los trenes de mulas Veracruz-San Juan y México-Guadalupe y en 1864 vendió todo a la compañía inglesa Imperial Railways Co., que construyó el tramo Tejería-Paso del Macho en Veracruz;
-en 1855 se concesionó a Zangróniz la extensión del ferrocarril Veracruz-San Juan y a Puebla vía Xalapa;
-en 1867, la Imperial Railways Co. se convirtió en Compañía del Ferrocarril Mexicano y desencadenó las inauguraciones del tramo México-Apizaco, el ramal Apizaco-Puebla en 1869, la sección Paso del Macho-Atoyac, Ver. en 1870, el tramo de Atoyac a Fortín en 1871 (además compró la concesión que hasta entonces era de Zangróniz) y la sección Veracruz-Orizaba;
-en 1873 se inauguró el ferrocarril México-Veracruz vía Orizaba, “El Mexicano”, y extendió sus líneas con el ramal a tracción animal de Tejería a Xalapa.[1]
La llegada del Mexicano a Veracruz culminó una obra reconocida entre las más importantes del mundo decimonónico: 425 kilómetros recorridos sobre el eje volcánico, ascendiendo desde el nivel del mar hasta más de cuatro mil metros de altura.[2] Fue también el golpe definitivo a la muralla circundante, diseñada por el ingeniero Spanochi a fines del siglo XVI para proteger la ciudad de ejércitos, piratas y corsarios, pero también para dividirla en los de adentro, los privilegiados comerciantes y autoridades, y los de afuera, la plebe a merced de “los perros del mar”.[3]
La caída final, iniciada en septiembre de 1880, transformó el espacio urbano y su uso por desvanecer en la cotidianidad de la gente las nociones de intra y extramuros, aunque no la división clasista y racista. Contribuyeron también al derrumbe las obras del puerto, cuya primera piedra colocó Porfirio Díaz el 10 de agosto de 1882, aunque los trabajos dieron inicio en 1897 bajo la dirección de Weetman D. Pearson. El mismo Díaz las inauguró el 6 de marzo de 1902.[4]
Elemento integrante del arsenal liberal transformador bajo la lógica y la idea de progreso, el ferrocarril catalizó las obras del puerto e impulsó una más de las modernizaciones en una ciudad moderna de suyo. Creció su población y se desencadenó la urbanización: construcción de muelles y bodegas, dragado de costas y tendido de vías férreas adentrándose mar afuera y tierra adentro, originando la creación de la Compañía Terminal en 1907, concentradora administrativa de las actividades portuarias y ferroviarias.
Se aplanaron las calles, se entubaron los ríos y penetraron los trenes como resultado y extensión del Ferrocarril Mexicano, o por lo menos bajo su impulso. En 1907, Veracruz puerto y ciudad llegó a tener cuatro estaciones ferroviarias: al norte la del Ferrocarril Mexicano, al sur la del Ferrocarril al Istmo (o del Pacífico) y la del Ferrocarril a Alvarado (o “El Alvaradito” o el Ferrocarril a Medellín) y al oeste la del Ferrocarril Interoceánico (que hacía el viaje a la ciudad de México vía Xalapa). Pasó así de 29 164 habitantes en 1900 a 48 633 en 1910, un incremento poblacional del 65% y para 1921 sumaban ya 54 225 habitantes.[5]
Anclada al movimiento portuario y ferrocarrilero como soportes de la actividad mercantil y turística, la ciudad viviría en los años veinte del siglo pasado lo que muy pocas de sus pares han vivido cultural y políticamente en igual tiempo, y lo que ella no volvería a experimentar en las décadas sucesivas: una epidemia de peste bubónica y brotes de fiebre amarilla, en el arranque de la década, la elección del segundo y penúltimo alcalde obrero que registre la historia local: el estibador Rafael García Aulí; el más importante movimiento social de su historia: el inquilinario de 1922, que aglutinó al 80% de la población; la huelga general de 1923, que suspendió el suministro de energía eléctrica, casi todas las actividades laborales durante el mes de agosto y aisló a la ciudad; la ocupación por las huestes del levantado en armas Adolfo de la Huerta en el mismo año; el primer carnaval moderno y un ciclón en 1925; muchas huelgas de mayor y menor calado; la llegada del primer grupo de Son Montuno al país y la formación del primero formado en México, así como la elección del último alcalde surgido de los sectores subalternos, fallecido a los seis meses de haber tomado posesión: Úrsulo Galván.
Los fabulosos veinte o al vaivén de olas intranquilas
Los años veinte fueron convulsos al ser la ciudad el laboratorio del arranque del siglo en el Estado y la condujeron a ser tanto un centro acrisolador como irradiador de apuestas políticas, económicas y culturales. Por sus calles y plazas transitaron manifestaciones que fueron preámbulo y/o consecuencia de movimientos sociales como el inquilinario[6] y un sinfín de huelgas que calaron más o menos hondo en la cotidianidad de la población.[7] La cual asistía a los bares, salones de baile, cafés, restaurantes, teatros, cines, hoteles, clubes deportivos y náuticos (como el Regatas) y balnearios como el de Villa del Mar, inaugurado en 1919. Lo hacía viajando en tranvías eléctricos y los primeros autobuses urbanos. Los turistas arribaban a la Terminal del Ferrocarril, inaugurada en 1911, y se desparramaban por la ciudad. El tren se había convertido en “un activo promotor del turismo y organizaría programas de viajes redondos desde la ciudad de México, con descuentos en las vacaciones de verano”. [8]

Imagen tomada de Recuerdo de México. La tarjeta postal mexicana 1882-1930. México, Banobras, 1994
La sociedad veracruzana, como la mexicana toda, estaba dividida por las asignaturas pendientes no resueltas a pesar de la guerra civil que pocos años atrás había teñido de luto y sangre al país, y que terminaría conociéndose como Revolución mexicana. Los ricos seguían siéndolo cada vez más y los pobres crecían en su pobreza e incrementaban las estadísticas. Unos pocos tenían mucho y los muchos tenían poco, muy poco. El estado de cosas no había cambiado en gran medida y, por ello, de cuando en cuando surgían acciones de los sectores subalternos en pro de defender sus derechos frente a patrones y gobiernos.
Una de tales acciones colectivas se hizo presente el 1 de marzo, con la huelga de los ferrocarrileros contra la Compañía Terminal de Veracruz,[9] quienes fueron secundados de inmediato por todos los gremios ligados laboralmente a la empresa ferrocarrilera y portuaria, la cual amenazó con traer al ejército para que ocupara los patios, talleres, telégrafos y oficinas ferrocarrileros, así como los muelles e instalaciones portuarias, y reanudaran el trabajo suspendido.
Ante el probable rompimiento de la huelga por el ejército en plan esquirol, algunos de los gremios iniciaron el retorno al trabajo el 3 de marzo. Intervino el gobierno federal como mediador y se logró llegar a un acuerdo el 8 de marzo sin levantar la huelga, después de que un furibundo Adolfo de la Huerta, secretario de Hacienda, quien ocuparía el puerto dos años después al levantarse en armas, hiciera campaña contra los huelguistas, coincidiendo en sus ataques con El Dictamen de Veracriz (EDV), diario conservador y oficialista.
En esa misma fecha, el aviador cubano Rubén Delgado llegó a la ciudad para analizar la posibilidad de abrir el primer vuelo La Habana-Veracruz-La Habana y un marinero holandés fue apresado por escandalizar en la vía pública bajo los efectos de la marihuana. El abasto de agua a la ciudad era un problema creciente y el Ayuntamiento informó que había dos empresas propuestas, aparte de la Compañía de Luz, para resolverlo, porque el deterioro de las calderas de El Tejar era irreversible. Por tanto, la Delegación Sanitaria ofrecía baños públicos para aquellas personas que no tuvieran servicio del líquido en sus casas y EDV hacía gala de sus filias y su espíritu arropado por la banalidad, al dedicar su editorial a las baratas de las tiendas La Galatea y La Soriana, diciendo que “estas baratas [hacían] más por la tranquilidad del mundo, que todas las leyes y las predicaciones”.[10]
Los problemas cotidianos crecieron por la huelga, ya que al no haber trenes la carga de los barcos se acumulaba, los muelles y las bodegas eran insuficientes para albergar toda la mercancía y tenía que ser depositada donde se pudiera, incluso en las playas, con el consabido deterioro por la humedad. La Cámara de Comercio inició entonces una campaña contra los ferrocarrileros y ofreció construir locales para almacenar las mercancías. Todo ello no fue impedimento para que los hoteles se llenaran de turistas los fines de semana, cuyo número aumentaría cuando, a mediados de abril, y ya resuelta la huelga, el flujo de trenes empezara a normalizarse.
La huelga ferrocarrilera manifestó la doble herencia de los trabajadores porteños en sus luchas: la del anarquismo, la huelga y la acción directa, por un lado; y la del liberalismo decimonónico y su apuesta por las instituciones gubernamentales mediadoras entre trabajadores y patrones, por el otro. Dichas vertientes llevaron a que luego de tomar las instalaciones de la Compañía Terminal de Veracruz y declarar la huelga, se acordara levantarla al intervenir como árbitro el gobierno. Tal sería la impronta de la década, plagada de huelgas y negociaciones.
Resuelta la huelga con un triunfo de los trabajadores, El Arte Musical, semanario dominical editado por la casa de discos y fonógrafos A. Wagner y Levien Sucs., S. en C, anunció por esos días actividades públicas que interesaban a algunos grupos sociales: “el gran evento” por el estreno en los últimos días de marzo en el Teatro Principal, de la obra de Jacinto de Benavente El mal que nos hacen, puesta en escena por la Compañía Virginia Barragán;[11] la presencia, en la Plaza de Toros de Villa del Mar, de Juan Silvetti y Jesús Tener, lidiando seis toros de la ganadería de Xochiapa;[12] y la inauguración del Pabellón núm. 3, con fotografía incluida, del hospital de la Beneficencia Española.[13]
Sí interesaban a toda la población, pobres y ricos, los nuevos horarios del ferrocarril Veracruz-México-Veracruz y Veracruz-Alvarado-Medellín-Veracruz, porque la influencia del puerto en la región como la ciudad más importante e incidente exigía mejores y más constantes vías de comunicación con los poblados mencionados. Desde Alvarado llegaban diariamente en “El Alvaradito” los vagones llenos de pescado y camarón en grandes cajas de hielo (como también llegaban de Antón Lizardo), para ser distribuidas en el puerto y seguir viaje, en algunos casos, rumbo a Xalapa y Córdoba; y de Medellín, hacia donde se hacían excursiones de fin de semana por ferrocarril, arribaban frutas, verduras y legumbres con el mismo objetivo de continuar viaje rumbo a las montañas.
La vida social transcurría cada vez más rápida en la ciudad, pero acompasada por el calor de la costa en primavera, verano y el inicio del otoño, cuando llegaban “las aguas” y anunciaban el primer norte que “empanizaba” todo objeto, mueble, inmueble o persona. La gente iba y venía del ámbito del trabajo en los muelles, los ferrocarriles, el comercio, y se dejaba ir tras el ocio y la tertulia. Acudía a La Novedad, ubicada en Vicario, hoy Mario Molina, esquina Zaragoza, autodefinida como “café, cantina y restaurant”, propiedad de Manuel Fernández, autor del lema que rezaba, atropellando la sintaxis: “Esta casa es la única que expende más fría la Cerveza de Barril y es por eso la preferida del Público. Todos los días lunch libre de 11:30 am a 12:00 pm”.[14]
El café y cantina La Flor de Galicia, de Ramón Castro, permanecía abierta hasta las dos de la mañana y su especialidad eran los mantecados, el lunch y los chocolates. En ella, según la publicidad, había café fresco y leche fría a toda hora, refrescos de todas clases y licores extranjeros, cerveza fría de barril y XX, Superior y XXX en botella, fabricada por la cervecería Moctezuma de Orizaba, las cuales desplazaban ya a la vieja cerveza de barril. La botana continuaba llamándose lunch, era gratuita y la pugna entre los expendedores era ver quién ofrecía más y mejores caldos y más fríos los elíxires derivados del lúpulo. La Flor de Galicia era famosa por su caldo de garbanzo.
La Compañía de Tranvías inauguraba dos nuevas rutas: la de Laguna por Playas, con el distintivo azul y rojo, que transitaría por Independencia, González Pagés, 20 de Noviembre y por la vía de Playa hasta la Estación Terminal; y la de Laguna por Pino Suárez, por las vías de Pino Suárez y Bravo hasta terminar frente a la antigua estación del Ferrocarril Mexicano, en la calle Montesinos.
Al fondo, a la izquierda, en el 22
Las prácticas lúdicas se manifestaban paralelas a las expresiones culturales, artísticas, a las luchas gremiales y sociales, se imbricaban unas con otras en una circulación cultural en ascenso y en descenso. Surgían movimientos sociales impulsados por activistas y ciudadanos, como el inquilinario en 1922, aparentemente espontáneo, pero largamente incubado, representativo de las condiciones sociales de existencia prevalecientes en la época y generador de organizaciones sociales, obreras y campesinas, decisivas en el estado durante los años siguientes. Un movimiento donde la participación de las mujeres fue decisiva, que tuvo una fuerte presencia en la vida cotidiana del puerto y trascendió más allá de nuestras fronteras nacionales. Dividió a los 58, 225 habitantes[15] (96.50% de ellos pagaba alquiler por su vivienda al 3.50% que eran los propietarios de fincas y tierras) y nucleó en el Sindicato Revolucionario de Inquilinos al 80% de los habitantes de más de cien patios de vecindad.[16]
Un por entonces niño recuerda que durante los cuatro o cinco meses iniciales del movimiento “no [pagabas] en los tranvías ni en los camiones, porque Proal y su gente habían decretado que el transporte era del pueblo. Los chamacos nos subíamos al tranvía a dar vueltas por toda la ciudad y, cuando nos bajábamos, le quitábamos el trole y salíamos corriendo, con el tranviario detrás de nosotros bien encabronado y mentando madres”.[17] Pero la autogestión se tornó indigestión, las pugnas internas minaron al movimiento y la represión gubernamental lo tiñeron de sangre y muerte, dándole un golpe del cual no pudo ya recuperarse, aunque dejó una herencia pedagógica.
Surgieron nuevos gremios que vincularon a los trabajadores con las clases medias y difundían la cultura, creaban publicaciones periódicas y “Las Mujeres Libertarias”, formadas al calor del movimiento inquilinario, continuaban asesorando a las trabajadoras domésticas en la defensa de sus derechos laborales y la formación de sindicatos.
El roce del tranvía sobre los rieles y los motores de los autobuses y automóviles Ford y Packard no era suficiente para acallar el de voces que venían de lejos en el tiempo y pregonaban su oferta de pescado, marisco, panqués, volovanes, frutas, verduras, legumbres, tamales, gallinas y guajolotes.
Don Miguel cuenta que era, creo, ayudante del jefe de estación y salía del trabajo en la terminal a las tres de la tarde. Se iba comprando algún pescadito o camarones o pulpos o quesos o embutidos. Llegaba a la casa y se los comía con alguna botella de vino comprada también en la terminal o en el camino. Sí, uno encontraba de todo, bueno, casi de todo, en la calle.[18]
Y sí, se encontraba casi de todo en la calle y en los mercados, aunque la naciente clase media, conformada mayoritariamente por médicos, abogados, profesores y comerciantes de toda laya, podían hacerlo también en las tiendas de ultramarinos, que ofrecían producto importados de Europa, como vinos, licores, embutidos, quesos, telas y atuendos en general, guitarras españolas… Había tiendas distribuidoras de automóviles, de llantas y refacciones para éstos, de línea blanca en general, de ventiladores y enfriadores de aire. En las panaderías desde las cuatro de la mañana empezaban a amasar michas, conchas, flautas y canillas. Por esto algunas cantinas abrían poquito antes de las cuatro de la madrugada, porque los panaderos pasaban a echarse un fajo de caña, o un lingotazo de habanero o yerba maistra, pa’ acabar de despertar si el café no había sido suficiente; de ahí se iban a hacer el pan y uno podía comprarlo calientito a las siete. Sí que era responsable esa gente. ¡Como estar dios: nomás se echaban el trago necesario y ni uno más![19]
Con fuegos artificiales y circo aéreo en Villa del Mar arrancó 1923, año en que la Cámara de Diputados acordó otorgar al Ayuntamiento la posesión de los terrenos ganados al mar a partir de iniciadas las obras del puerto, y en el que la energía eléctrica se suspendió por la huelga general que llegó a paralizar las actividades comerciales, portuarias y ferroviarias.

Y… apagaron la luz
Alimento indispensable para la ciudad cruzada por cables de alta tensión y telefónicos, la energía eléctrica llegó a Veracruz en 1889 y en los años veinte era ya vital para las tiendas de telas, ropa, utensilios del hogar, mueblerías, distribuidoras de automóviles, librerías, papelerías, escuelas, hoteles, restaurantes, salones de baile, cantinas, bares, cafés, heladerías, casas de música y estudios fotográficos. Era la que movía los tranvías y se requería para hacer el hielo, producto indispensable en la cotidianidad porteña y tropical. Sin él que era imposible enfriar el agua que luego se guardaba en las botellas Thermos, ya de uso común entre las clases media y alta.
La ciudad dependía del flujo eléctrico y por ello, cuando el 9 de julio de 1923 los trabajadores de la Compañía de Luz emplazaron a huelga, demandando un aumento de 50% en el pago de sus salarios, que se redujeran a ocho horas los turnos de los veladores (como lo establecía la ley, pero que no cumplían los patrones) y el pago de los gastos que ocasionara la huelga en caso de estallarla si no se respondía afirmativamente a sus peticiones, la gente empezó a preocuparse.[20]
El 7 de agosto se firmó un contrato, negándose la empresa a conceder el aumento y los electricistas y tranviarios estallaron la huelga el 9 de agosto. “Se fue la luz” y la ciudad quedó a oscuras, generándose casi en automático una ola de robos en la vía pública, el reforzamiento de la vigilancia en la cárcel y la intervención del ejército para resguardar a quienes empezaron la reparación del cableado para reestablecer el flujo de la electricidad sin lograrlo, o haciéndolo por ratos, antes de que los trabajadores volvieran a cortarlos.
Tres días después se unieron los tablajeros y locatarios del mercado. Se generalizó el paro y se radicalizaron las acciones: no se vendían alimentos ni en el mercado ni en las tiendas de abarrotes y las de ultramarino, tampoco en los cafés y restaurantes, ni en… ninguna parte. Y la desesperación de los porteños aumentó cuando el 23 de agosto los ferrocarrileros detuvieron “El Interoceánico”, dejando a la ciudad sitiada porque el ejército impedía que la gente entrara o saliera, ocasionando alarma en la capital de país:
La huelga veracruzana es la culminación de un estado morboso que por su largo desarrollo parece haberse transformado en una enfermedad crónica. Veracruz seguirá siendo el paraíso de las huelgas, donde en medio de riquezas maravillosas, en uno de los más bellos escenarios del mundo, el único que manda en verdad es el hambre.[21]
En cascada se dieron las adhesiones a la huelga del Sindicato Revolucionario de Inquilinos, las Mujeres Libertarias, la Federación Local de Trabajadores del Puerto de Veracruz, integrada por sindicatos de albañiles, conductores de carros, trabajadores de hoteles y restaurantes, molineros; de las fábricas de hielo, las fábricas de velas, la Cervecería Moctezuma… Y el comité de huelga organizó una policía encargada de evitar la venta de hielo, tortillas, pan, bebidas alcohólicas y otras mercancías, hasta que el 27 de agosto, luego de iniciada la represión definitiva contra los huelguistas y el encarcelamiento de muchos de ellos, algunos gremios decidieron, vistas las necesidades y el estrangulamiento económico en que estaban insertos, volver al trabajo. Los trabajadores de la Compañía de Luz aceptaron levantar la huelga inicial por la demanda de aumento salarial, bajo la promesa patronal de que ésta sería discutida un mes después en la capital de la República.
Terminaba así la última gran acción del movimiento obrero y social en la historia de la ciudad y un verano durante el cual, como en la primavera inquilinaria, la cotidianidad de la ciudad se había aderezado con las marchas, mítines, paros y la presencia callejera de los que sólo tenían como posesión única su fuerza de trabajo.
Volvimos a salir [cuenta Rodríguez Saborido]; regresó la luz para los ventiladores y los radios, ponerle hielo a los refrescos y a las aguas, enfriar las cervezas. Mi papá, mis tíos y mi abuelo platicaban que no se había visto tanta gente peleando en la calle como durante el movimiento inquilinario de Proal y la huelga del 23 (¡y en ésta también anduvo Proal!). Sí, de que cambió al puerto durante el tiempo que duraron, sí lo cambió.
Luego la modorra siguió su curso y parecía que el año terminaría sin contratiempos, pero en diciembre se sublevó Adolfo de la Huerta y desde el puerto de Veracruz inició la rebelión porque en la entidad se encontraba como jefe de Operaciones Militares uno de sus principales aliados: el general Guadalupe Sánchez.[22] La ocupación no impidió que The Westinghouse Distributor S. A. siguiera vendiendo autos Overland, Hudson, Essex-Brown y motocicletas Harley Davison, medios de transporte que iban haciéndose habituales en el paisaje urbano porteño y empezaban a provocar los primeros accidentes: invadían las banquetas, atropellaban transeúntes o eran arrollados por los tranvías al intentar ganarles el paso.
El 12 de marzo de 1924, año en que se celebraría la primera competencia nacional femenina de natación, las tropas leales al gobierno obregonista recuperaron la ciudad y vino un periodo de repliegue de las organizaciones obreras y ciudadanas. La atención de los porteños volteó a las marquesinas de los teatros y cines Eslava, Variedades y Principal, donde aparecían y desaparecían los nombres de Chaplin o Mimí Derba o los de variadas compañías de ópera, teatro o zarzuela, llegadas de México por ferrocarril, o del extranjero por barco, y salían rumbo a, por ejemplo, Tabasco, al través del Pailebot Nacional Armandito, perteneciente a Beltrán Susunaga e Hijo y que hacía viajes cada doce días hacia la entidad federativa señalada.
El carnaval llegó, llegó…Y el ciclón también lo hizo
Cimentado el ferrocarril como medio de transporte primordial, los empresarios locales y el gobierno municipal, con el apoyo publicitario de EDV, se sacaron de la manga un as extraordinario para impulsar la economía porteña e incentivar el turismo: revivir las fiestas carnestolendas que desde entonces serían el distintivo de la ciudad. Así, el 21 de febrero de 1925 se llevó a cabo la quema del mal humor y después de muchos años de suspensión, los veracruzanos y los turistas celebraron el primer carnaval de la historia moderna; a la par, en ese mes se constituyó la Federación de Trabajadores de Mar y Tierra, adherida a la crom.
En el Teatro Carrillo Puerto, antiguo Principal, que recién estrenaba el nombre de quien fuera dirigente y fundador del Partido Socialista del Sureste, asesinado en 1923 siendo gobernador del estado de Yucatán durante la rebelión delahuertista, fue coronada la primera reina del carnaval: Lucha I, conocida sonorense de apellido Reynaga y, obviamente, integrante de la clase alta veracruzana. Ella encabezaría el desfile de treinta y seis carros alegóricos con diversas temáticas que recorrieron por vez primera las calles Independencia, Ignacio López Rayón, Cinco de Mayo y Montesinos, obteniendo el primer lugar en el concurso de éstos, el de los ferrocarrileros, que reproducía la locomotora de vapor número 100 subiendo las cumbres de Maltrata.[23]
La población del puerto vivió ese 28 de febrero un miércoles de ceniza hasta entonces inédito: a lo largo del día acudió a trabajar y a tomar ceniza en la parroquia del Santo Cristo del Buen Viaje, en La Pastora y en La Catedral, para luego, en la tarde noche, irse al entierro de Juan Carnaval en el parque Ciríaco Vázquez, donde continuó la fiesta y la bulla final que daba paso a la cuaresma y al retorno a la vida cotidiana de la ciudad, cuyos habitantes se enterarían en mayo de las huelgas de los trabajadores de las compañías petroleras El Águila y La Huasteca.[24] Y del inicio, el 12 de septiembre, de la huelga en la Compañía Terminal de Veracruz, “originada por la negativa de la empresa ante la pretensión de los trabajadores para implantar la semana inglesa de trabajo [provocando que] las tropas federales resguardaran la estación”[25] y que los trabajadores impidieran que se movieran las máquinas del ferrocarril. Una vez más, el paro de actividades en una de las principales empresas del puerto, si no es que la más importante, dada la integración en su seno del transporte por vía férrea y vía marítima, provocaba zozobra en la población y originaba compras de pánico con base en el recuerdo de la huelga general del 23 y la toma de la ciudad por los delahuertistas en el mismo año.
Resuelto el conflicto en la Terminal, los porteños continuaron su vida diaria, la cual ya estaba marcada por la velocidad, por la rapidez, por el andar corriendito sin dejar de manifestar prácticas sociales y culturales en proceso de añejamiento:
“El Viejo” subía al Villa-Bravo después de comer, con su periódico o una revista en la mano. Leía unas páginas y dormía la siesta con el viento fresco entrando por la ventanilla del tranvía. Llegaba a la terminal y pagaba el retorno para continuar la siesta. Como él, mucha gente lo hacía. Era una manera bonita de descansar y el tranvía estaba que ni mandado a hacer para esto. ¡N’ombre!, la ciudad era chiquita y llena de vías por los trenes y tranvías.[26]
Si la ubicación geográfica de Veracruz la había protegido casi siempre de los embates de ciclones que golpeaban con frecuencia a Tampico y a las costas de la península de Yucatán, la suerte le cambiaría el 28 de septiembre de 1926, cuando en la madrugada entraron vientos que al filo de las primeras horas de la mañana alcanzaron velocidades superiores a los 200 km/h. Al mediodía estaba ya instalado y la ciudad vacía. La gente se metió a sus casas para guarecerse del fenómeno meteorológico que destruyó calles, tiró casas, afectó al Variedades, el Regatas y Villa del Mar.[27]
Nos fuimos a ver cómo había quedado la ciudad. Dondequiera se veía la destrucción. De Villa del Mar quedaron las columnas y algunas palmeras, pero el césped que separaba la playa de las terrazas, donde estaban los juegos infantiles y ponían mesas con sombrillas, era un lodazal. El Variedades lleno de hoyos porque le faltaban láminas. ¡Sí, de que estuvo feo estuvo muy feo![28]
La reconstrucción empezó rápido y durante el tercio final del año La Soriana anunció la moda de invierno en pleno otoño, se dio a conocer que habría doscientas plazas en la Escuela Naval Militar para el año siguiente y un cómico apodado “Cantinflas” debutó en el Carrillo Puerto, con poco público y muchas deudas.[29]
Unas huelgas más, llega el son montuno y la década se va
El 21 de enero de 1927, el despido de cuatrocientos tranviarios originó una huelga más, ésta por reinstalación de los afectados. En su apoyo, el 14 de febrero los electricistas acordaron detener los tranvías y la planta generadora de energía eléctrica que abastecía a la ciudad. El ejército se dispuso a resguardar la planta y los tranvías, y la gente, aunque habituada a los paros y huelgas que le ganaron a Veracruz el apodo de “La ciudad roja”,[30] recordó la huelga del 23 e hizo compras de pánico. Cierto era que la mayoría de la población carecía del servicio eléctrico en sus casas, pero “la luz” era un componente indispensable para la iluminación pública, que avanzaba y permitía el uso colectivo de ella, la refrigeración comercial y el movimiento portuario y ferroviario.
La ciudad se tensionó una vez más, sin llegar a evitar el vespertino flujo dominical de las familias al Malecón, donde podían disfrutar la brisa marina sentadas en las sillas que, a lo largo del citado malecón y hasta el Muelle de la T, se distribuían para tal fin. El conflicto se resolvería sin causar daños mayores a la existencia del andar porteño, al transitar de la gente por la avenida Independencia para saludar a los transeúntes conocidos, que eran la mayoría, ver los aparadores de las tiendas, pasar por los portales del Diligencias y mirar la setentona, mal encarada y regordeta figura del poeta Salvador Díaz Mirón hablar y hablar frente a algún grupo de seguidores, relatando sus varios duelos con pistola y pontificando a favor y en contra de sus pares. Seguramente contando por qué no había aceptado el homenaje que el gobierno del estado se había propuesto hacerle y quizás sustentando su negativa en su clara y pública disputa con los estridentistas, que eran encabezados por el poeta, y entonces secretario de Gobierno, Manuel Maples Arce.

Pero el acontecimiento más importante del año sería la llegada de una agrupación musical proveniente de un suburbio de La Habana: el Son Cuba de Marianao,[31] que debutó en el Variedades y de inmediato prendió en la población, que escuchaba y bailaba por entonces boleros, tangos, danzones, fox trot en el Nereidas o en Villa del Mar. Así llegó a México el Son Montuno y al poco tiempo los adolescentes Ángel Macías, (a) “El Tapa” y/o “El Tapatío”, y Luis “Güicho” Iturriaga, formaron el primer grupo de son mexicano: el Son Jarocho Veracruzano. Ellos fueron los pioneros de una concepción musical llegada de Cuba que los puso en el camino para recorrer el país en compañía de gente famosa del mundo del espectáculo. Pusieron los cimientos en México con sus guitarras vueltas tresillos; el marimbol, fabricado con un cajón y flejes que servían para embalar; y los tambores de forma cuadrada, hechos con cajones de madera y cueros de los gatos misteriosamente desaparecidos en el barrio, cuyo sacrificio contribuyó a crear el sonido que, según decía un sonero, es un son ido al oído.[32]
En el antepenúltimo año de la década el presidente Plutarco Elías Calles viajó para reunirse en San Juan de Ulúa con el embajador estadounidense Dwith Morrow, mediador entre la iglesia católica y el gobierno en las pláticas para terminar con el conflicto religioso, iniciado en 1926 por la oposición de la iglesia a la Ley Calles. Hospedado en el Hotel Imperial de Los Portales de Lerdo, Calles caminó algunos metros por el centro y llamó la atención por el séquito oficial y el aparato de seguridad presidencial, incrementado luego del asesinato de Álvaro Obregón. Pero esa visita pasó inadvertida para la mayoría de la población, atenta a la llegada del beisbolista cubano Santos Amaro con el equipo cubano Bacardí.
El beisbol, o “La pelota”, era ya el deporte favorito de los porteños y de la gente de los pueblos y rancherías cercanos, representados por el Águila, creado en 1901. El fútbol tenía muchos adeptos entre la comunidad española, sustentadora económica del España y el Sporting, que jugaban en el Parque España, estadio moderno construido a instancias de la Sociedad Española de Beneficencia. El béisbol se jugaba en los muchos campos que existían diseminados por la ciudad, entre los cuales sobresalía el Jesús M. Aguirre por contar con gradas de madera, y donde jugaban el equipo de Estibadores y de otros gremios, el Berreteaga, el sostenido por la fábrica de cigarros El Buen Tono, el Tenampa y el Alianza.[33]
Si del 25 al 27 el puerto no había visto más que algunos breves paros de actividades, en 1928 se sucederían el conflicto entre la Unión de Marineros y Fogoneros del Golfo de México y la Sociedad Cooperativa de Alijadores de Tampico, dueña de los barcos Coahuila, Tamaulipas y México, a causa de que la Sociedad contrató personal libre para laborar en éstos y dejó fuera a los unionistas, quienes hasta entonces habían tenido la exclusividad. Decidieron entonces parar y bloquear las actividades en los barcos para presionar a los patrones, recibiendo la solidaridad inmediata de variados gremios locales y la de sus pares en el puerto de Progreso, Yucatán. Vale decir que durante mucho tiempo las navieras extranjeras operaron todas las labores de cabotaje porque en el país no existían naves que pudieran hacerlo, y cuando las hubo aquellas compañías contrataron operadores que intentaron sabotear las actividades de las navieras nacionales recién creadas.
En este contexto se fueron manifestando diversos actores en torno al conflicto: el 28 de enero el Sindicato de Panaderos destituyó a Salomón Morales, acusándolo de esquirol y rompehuelgas por haber trabajado como cocinero en el Coahuila; el 18 de febrero los trabajadores libres contratados por la Sociedad crearon la Sociedad Cooperativa de Oficiales, Fogoneros y Marineros, que contó con el respaldo de los patrones para dejar fuera a la Unión, situación que le valió las críticas de algunos de sus aliados por no haber llevado a cabo acciones que le hubieran permitido afiliar para sí a los libres e impedir que terminaran funcionando como rompehuelgas. Así, el 23 de febrero la Federación de Trabajadores de Mar y Tierra, que aglutinaba a varios sindicatos, emplazó a huelga y a un boicot si para el 3 de marzo la Sociedad no resolvía el problema. Asimismo, desde Progreso continuó el apoyo y el 20 de marzo, con la intervención del presidente de la República, se acordó que la Unión (con nueva directiva nombrada el día 15) tripulara el Tamaulipas en las mismas condiciones laborales que los libres hacían ya con el México y el Coahuila.[34]
Durante el tiempo que duró el movimiento de la Unión, un incendio destruyó la tienda de ultramarinos La Perla del Adriático y el estanquillo La Giralda, negocios ubicados en la esquina de Lerdo e Independencia. La Unión Femenina Racionalista Hispano Americana cumplió su primer año de existencia y lo celebró con una tertulia en la que hablaron la consejera Enriqueta L. de Pulgarón, quien exhortó a continuar la lucha de las mujeres y a participar en el cambio de directiva que se efectuaría el 3 de marzo, y Francisco Pulgarón, conocido y ya relevante dirigente obrero porteño. El acto se efectúo en la avenida Xicoténcatl, entre Abasolo y Díaz Aragón, domicilio de la Unión Femenina y sede de la logia Cátedra Provincial núm. 18 Verdad y Ciencia. La Unión feminista era un grupo que aglutinaba a mujeres de clase media y trabajadoras comprometidas con causas sociales.[35]
Habría más conflictos, algunos en paralelo al de la Unión contra La Cooperativa, como el producido por la anulación que la Compañía Terminal hizo del contrato colectivo firmado con los trabajadores, cambiándolo por un reglamento de 62 artículos, rechazado en sus artículos 33, 37 43 y 82, relacionados con permisos, jornales, pases y reajustes futuros;[36] o el del Sindicato de Artes Gráficas que luchó para evitar que las imprentas particulares disminuyeran los salarios de los trabajadores. Ese movimiento sería apoyado por la Confederación Sindicalista Estatal; o la huelga en la sucursal de la fábrica de pastas La Florida (la matriz estaba en Orizaba), mediante la cual los trabajadores consiguieron la firma de un contrato colectivo.[37]
El conflicto de la Unión de Marineros y Fogoneros del Golfo de México con las compañías navieras mostró tanto el grado de complejidad interno de los sindicatos porteños como su organización y capacidad para relacionarse con sus iguales de otras ciudades del Golfo de México, de las fronterizas con el Mar Caribe y permitió por lo mismo utilizar los propios espacios laborales (los barcos, en este caso) para enviar y recibir información.
El paisaje citadino de ese año incluiría enfrentamientos periódicos de enero a noviembre entre el Sindicato de Repartidores de Hielo y Cerveza y el dueño de la hielera La Siberia. Los trabajadores no distribuían el hielo de éste porque se negaba a pagarles y pedían repetidamente se le aplicara el Artículo 33 de la Constitución porque era español. Situaciones semejantes conformaban la vida de una ciudad en permanente construcción de nuevas formas de relación social que debían ser mediadas por las ya señaladas instituciones que empezaban a surgir. Los paros y huelgas persistían porque desde abajo continuaba la agitación de los sectores subalternos casi al final de esa década rojinegra, en la que empezaba a diluirse la práctica de la acción directa, el anarquismo parecía ser mediatizado e integrado a las organizaciones corporativizadas por el grupo en el poder y su proyecto de nación envolvente en lo nacional y lo estatal y, por ende, en el puerto.
Las elecciones a presidentes municipales de fines de 1929 las ganó el candidato del Partido Unificador Veracruzano, Úrsulo Galván, fundador de la Liga de Comunidades Agrarias, dirigente de la Liga Nacional Campesina y expulsado del Partido Comunista meses antes de los comicios. Fue una jornada con muchos problemas que cedió paso a la calma citadina en un fin de año que trajo la tranquilidad después de meses teñidos de conflictos de diversa índole, englobados en dos vertientes: las reivindicaciones de los trabajadores (por prestaciones, aumentos salariales y reconocimiento de sus organizaciones)[38] y la lucha por el poder, aún insepulta, entre las facciones surgidas de la revolución, que se manifestaban en los tres niveles de gobierno.
En el último año de la década la cerveza Negra Modelo, lanzada durante el carnaval de 1927, se había afianzado en el gusto veracruzano (“más cremosa que ninguna”, presumía la Moctezuma, su productora), aunque era más cara que su hermana la XX y la Carta Blanca y la Kloster, producidas por la Cuauhtémoc de Monterrey, ésta clara u oscura, se vendía en botella o de barril en el propio Salón Kloster, donde la servían en tarros de casi medio litro (una pinta), anchos de la base, que se iban angostando hacia arriba, y daban de botana charalitos, tegogolos (caracol traído de la laguna de Catemaco) y caldo de res con verduras.
A mi papá le gustaba el Salón Kloster, que no era muy finurris pero daban, según mi papá, el mejor caldo de res del puerto. Mi mamá le decía que entonces se fuera a comer allá todos los días y que no le creía, que primero debía probarlo para ver si era cierto. ¡Pero qué iba a probarlo, si las mujeres no asistían a esos lugares! Aunque uno pasaba y veía todo porque había mesas en los portalitos. Los había en muchas calles y no sólo en Lerdo frente a Plaza de Armas. Íbamos con mi papá al Diligencias o al Imperial y ahí sí tomábamos sidra asturiana. La podías pedir por botella o por vaso o copa, depende cómo te gustara.[39]
El puerto inició el año final de la década con Úrsulo Galván como alcalde, cargo que ocuparía seis meses porque moriría en julio de ese año, causando gran conmoción no sólo en la ciudad, sino en el estado y en el ámbito nacional, porque era ya una figura emblemática de la política nacional y el contrapeso al gobernador Tejeda. Las exequias serían muy concurridas porque Galván era una persona con arraigo en el puerto, de donde había salido para convertirse en figura nacional.
Vuelta a la normalidad, en la vida porteña fue acontecimiento la llegada del pitcher cubano Ramón Bragaña, encabezando al equipo Cuban Stars, que vino a jugar varias series con el “Águila” y otros clubes, las cuales, en su mayoría, las ganaronn los cubanos. La visita sería pagada el mismo año y en ella Fernando Barradas, pitcher zurdo oriundo del municipio de Veracruz, que había jugado en Clase Triple A en el sur de Estados Unidos, dominó en La Habana a la selección cubana por dos carreras contra una.
En sólo diez años el puerto de Veracruz había vivido un conjunto de acciones sociales, donde el enfrentamiento entre los intereses y demandas de justicia social de los sectores subalternos y los del mantenimiento del statu quo de los sectores hegemónicos, habían coloreado de rojo y negro esa ciudad que para entonces ya tenía cerca de setenta mil habitantes y llegaban un promedio de cinco turistas para el carnaval y/o la Semana Santa, cifras que se incrementarían para que el puerto continuara siendo un punto de referencia en el escenario nacional, hasta que la red de carreteras y el crecimiento del parque vehicular empezara a arrinconar al ferrocarril y a los tranvías. Luego, la rapidez de los aviones hizo nostálgicos los viajes por tren, por barco... pero eso sería hablar de otras décadas que aquí no viene al caso contar, porque no interesan por ahora.
Fuentes consultadas
Bibliografía
Agetro, Leafar, Las luchas proletarias en Veracruz. Historia y autocrítica. Xalapa: Barricada, 1942.
Anónimo, Obras del puerto en 1882. México: Citlaltepec, 1968.
Bolio Trejo, Arturo, Rebelión de mujeres. Veracruz: Kada, 1959.
De Jármy Chapa, Martha, Un eslabón perdido en la historia… México: unam, 1983.
Dirección General de Estadística, Censo general de la República mexicana. Verificado el 20 de octubre de 1895. México: Ministerio de Fomento, 1897.
Domínguez Pérez, Olivia, Política y movimientos sociales en el tejedismo. Xalapa : Universidad Veracruzana, 1986.
Departamento de la Estadística Nacional, Censo general de habitantes. 30 de noviembre de 1921. Estado de Veracruz. México: Talleres Gráficos de la Nación, 1928.
García Aulí, Rafael, La Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz… Veracruz: Tipográfica Reforma, 1977.
García Díaz, Bernardo, La terminal ferroviaria de Veracruz. México: Sector Comunicaciones y Transportes / Ferrocarril Sureste, 1996.
García Morales, Soledad, La rebelión delahuertista en Veracruz (1923). Xalapa: Universidad Veracruzana, 1986.
García Mundo, Octavio, El movimiento Inquilinario de Veracruz 1922. México: SepSetentas,1976.
García Niño, Arturo E., “Son como son: soneros (glosas profanas para una crónica que se construye a sí misma en el tiempo)”, en: Eslabones. Revista Semestral de Estudios Regionales, núm. 4, jul.-dic. 1992, pp. 147-154
Gresham Chapman, John, La construcción del Ferrocarril Mexicano. México: SepSetentas, 1975.
INEGI, Estados Unidos Mexicanos. Cien años de censo de población. México, inegi, 1996.
Landa Ortega, María Rosa, “La huelga general de 1923: una experiencia anarcosindicalista en la ciudad de Veracruz”, en: Manuel Reyna Muñoz (coord.), Actores sociales en un proceso de transformación: Veracruz en los años veinte. Xalapa: Universidad Veracruzana, 1996, pp. 77-102.
Lombardo García, Irma, La participación política de la prensa en la campaña de 1934. El caso de la candidatura a la presidencia de la república del coronel Adalberto Tejeda, tesis doctoral. Veracruz: Universidad Veracruzana, 2007.
Mancisidor, José, La ciudad roja. Xalapa: Editorial Integrales, 1932.
Rees, Peter, Transporte y comercio entre México y Veracruz,1519-1910. México: SepSetentas, 1976.
Rosas Zúñiga, Mateo, Reseña de las obras del puerto de Veracruz y del saneamiento de la ciudad. México: Imprenta de la Secretaría de Fomento, 1905.
Taibo II, Paco Ignacio, Bolshevikis… México: Joaquín Mortiz, 1986, pp. 153-198.
Hemerografía
El Arte Musical, 1921 y 1922.
El Dictamen de Veracruz, 1921-1925.
Entrevistas
Sofía Alatriste E., 1980, Veracruz, Ver.
Manuel García Amador, 2000, Veracruz, Ver.
Joel Rodríguez Saborido, 1981, Veracruz, Ver.
Citas
[1] Peter Rees, Transporte y comercio entre México y Veracruz,1519-1910.
[2] John Gresham Chapman, La construcción del Ferrocarril Mexicano.
[3] Martha De Jármy Chapa, Un eslabón perdido en la historia… Además de la muralla veracruzana, el ingeniero italiano diseñó las murallas de Santo Domingo, San Juan, La Habana, Cartagena de Indias, basado en la información que desde América le enviaron Bautista Antonelli y su ayudante Juan de Tejeda.
[4] Anónimo, Obras del puerto en 1882; Mateo Rosas Zúñiga, Reseña de las obras del puerto de Veracruz y del saneamiento de la ciudad.
[5] inegi, Estados Unidos Mexicanos. Cien años de censo de población.
[6] Véase Arturo Bolio Trejo, Rebelión de mujeres; Octavio García Mundo, El movimiento inquilinario de Veracruz 1922; José Mancisidor, La ciudad roja; Paco Ignacio Taibo II, Bolshevikis…, pp. 153-198.
[7] Véase Olivia Domínguez Pérez, Política y movimientos sociales en el tejedismo; Rafael García Aulí, La Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz…; María Rosa Landa Ortega, “La huelga general de 1923: una experiencia anarcosindicalista en la ciudad de Veracruz”, en: Manuel Reyna Muños (coord.), Actores sociales en un proceso de transformación: Veracruz en los años veinte, pp. 77-102
[8] Bernardo García Díaz, La terminal ferroviaria de Veracruz, p. 62.
[9] Toda la información de aquí en adelante, en tanto no se indique lo contrario, proviene de las ediciones del 1 al 9 de marzo de 1921, de El Dictamen de Veracruz (en adelante EDV).
[10] EDV, 4 de marzo de 1921.
[11] El Arte Musical (en adelante EAM), núm. 94, 27 de marzo de 1921.
[12] Ibid., núm. 96, 1 de mayo de 1921.
[13] Ibid., núm. 100, 8 de mayo de 1921.
[14] Toda la información, hasta en tanto no se indique lo contrario, proviene de los anuncios publicados en EAM durante 1921 y 1922.
[15] Departamento de la Estadística Nacional, Censo General de Habitantes. 30 de noviembre de 1921. Estado de Veracruz, p. 236.
[16] Véase Octavio García Mundo, op.cit. Arturo Bolio Trejo, op. cit., afirma que fueron alrededor de treinta mil los participantes, p. 112. Como sea, aun tomando como base los cálculos de Bolio Trejo la participación sería del 60% de la población.
[17] Joel Rodríguez Saborido, entrevista, 1981. Las pláticas con don Joel Rodríguez Saborido acerca de la década de los veinte se fueron dando a partir de la segunda década de los setenta y se intensificaron en 1981 para su ordenamiento, por lo que aparecen datadas en este año.
[18] Manuel García Amador, entrevista, 2000. Las pláticas informales cotidianas y en sobremesas familiares, con don Manuel García Amador acerca de la década de los veinte se fueron dando desde el arranque de la década de los setenta, y de manera ordenada en el año 2000, por lo que aparecen datadas en este año.
[19] Joel Rodríguez Saborido.
[20] María Rosa Landa Ortega, op. cit, hace el que considero seguimiento más puntual del conflicto, así como de sus avatares, circunstancias y negociaciones, y en ella baso la relación de hechos aquí narrada.
[21] Leafar Agetro, Las luchas proletarias en Veracruz. Historia y autocrítica, p. 186.
[22] Véase Soledad García Morales, La rebelión delahuertista en Veracruz (1923), pp.1107-124.
[23] EDV, 25 de febrero de 1925.
[24] Leafar Agetro, op. cit.
[25] Ibid., p. 190.
[26] Manuel García Amador.
[27] EDV, 1 de octubre de 1925.
[28] Joel Rodríguez Saborido: El teatro y cine Variedades tenía paredes y techo de láminas metálicas acanaladas.
[29] Rafael García Aulí, op. cit., pp. 46-47.
[30] Véase José Mancisidor, op. cit.
[31] Marianao se volvería famoso por haber nacido ahí, en 1920, la bailarina Alicia Alonso y, veinte años después, el pitcher de grande ligas Luis Tiant. Hoy es una de la quince delegaciones o municipalidades de la capital cubana.
[32] Arturo E. García Niño, “Son como son: soneros (glosas profanas para una crónica que se construye a sí misma en el tiempo”, en Eslabones. Revista Semestral de Estudios Regionales, núm. 4, jul.-dic. 1992, pp. 147-154
[33] Joel Rodríguez Saborido.
[34] Pro-Paria, 21 de enero al 24 de marzo de 1928.
[35] Ibid., 3 de marzo de 1928.
[36] Idem.
[37] Ibid., 24 de marzo de 1928.
[38] EDV sería escenario de un conflicto por reivindicaciones salariales y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores de sus talleres (linotipistas y cajistas). El propietario del periódico acusó al gobernador Adalberto Tejeda de ser cómplice de la huelga y las demandas laborales. Del conflicto dieron cuenta el semanario Pro-Paria, editado en Orizaba, el propio diario acusado (al que Pro-Paria definía como “reaccionario y taimado”) y Excelsior. Un seguimiento del conflicto en este diario puede verse en Irma Lombardo García, La participación política de la prensa en la campaña de 1934. El caso de la candidatura a la presidencia de la República del coronel Adalberto Tejeda, pp. 46-51.
[39] Sofía E. Alatriste, entrevista, 1981. Las pláticas con doña Sofía E. Alatriste se fueron dando durante la segunda mitad de los años setenta y hasta el inicio de los ochenta.